
Recordaré aquel verano toda mi vida, yo era un niño feliz y asilvestrado y, allá en el pueblo, los días pasaban veloces entre risas, juegos y aventuras. Todas las mañanas, bien temprano, nos juntábamos los niños de la calle y decidíamos la agenda del día. Algunos días, subíamos a las ruinas del castillo y jugábamos a sitiadores y a sitiados, yo siempre quería ser El Cid Campeador, aunque era un título bastante disputado y la mayoría de las veces me tenía que conformar con ser un simple lacayo. Otros días nos dedicábamos a explorar los montes cercanos y de vez en cuando descubríamos alguna pequeña cueva o riachuelo y disfrutábamos imaginando que éramos los primeros en ver aquellos lugares, bautizándolos con nombres de lo más disparatados. Cuestas y bicicletas, helados y chapuzones en la presa vieja, sin más preocupación que tostarnos al sol de agosto y disfrutar de nuestra mágica infancia en ese mundo fantástico en el que uno vive cuando tan solo cuenta con once añitos de vida.
Al mediodía, después de comer, en el pueblo se imponía la ley de la siesta y el silencio se imponía en las empinadas calles, tan solo violado por el crujir del sol en maderas viejas y el soplo suave del poniente jugueteando con las páginas de un periódico olvidado sobre una silla de mimbre.
Hasta las cinco de la tarde, todos los niños de la calle teníamos prohibido salir de casa. Aquello era una conspiración pactada de los adultos, que para asegurarse unas horas de calma total, nos encarcelaban sin ningún remordimiento entre las gruesas paredes de piedra de nuestras casas. Por suerte, mis padres eran de sueño fácil y la ventana de mi habitación estaba a escasa distancia de la calle. Todas las tarde, cuando comenzaba a escuchar los ronquidos de mi padre, me descolgaba por la ventana y, rápida y sigilosamente bajaba por las solitarias calles hasta el río, con mucha prudencia de ser visto porque me jugaba un castigo severo con aquellas escapadas.
Por la fresca vereda que corría junto al río, pasaba aquellas horas muertas disfrutando de la gran diversidad de insectos y bichos que me encontraba a mi paso. Un día, bastante alejado del pueblo, continué mi paseo más allá de donde solía llegar siempre y me adentré por un pequeño sendero sombreado por viejas zarzas, que parecían a ver dejado a propósito un largo túnel en su interior para poder acceder a la parte alta del río. Cuando salí del oscuro túnel, un fuerte aroma a romero y hierba buena impregnaba todo el ambiente y, rodeado de centenarios robles el río continuaba al cobijo de altas cañas y verdes arbustos, formando curiosas pozas de aguas claras en las rocas erosionadas. Entonces, la vi. En un primer momento, me pareció un hada, su desnuda piel destellaba bajo el ardiente sol, miles de gotitas cubrían su cuerpo reflejando el verde entorno y haciéndome creer que estaba hecha de lo que están hechas las libélulas. Arrodillada en una de aquellas pozas heladas, el agua la cubría hasta sus caderas y su largo pelo oscuro caía salvaje por su espalda rozando y jugueteando con la cristalina superficie del manso río. Sus pequeños pechos comenzaban a despuntar como dulces fresones y mientras tarareaba distraída una suave melodía, dejaba caer el agua en su rostro desde sus manos unidas en pequeño cuenco. Aguantando la respiración para no ser descubierto, la observaba embelesado desde mi escondrijo entre los altos cañaverales. Debía de tener unos pocos años más que yo, sobre catorce o quince, y pensé que quizás fuese del pueblo vecino porque nunca antes la había visto en el mío. No se el rato que estuve allí hipnotizado cuando caí en la cuenta de la hora que debería de ser, al trote volví corriendo a mi casa justo a tiempo para no ser descubierto por mis padres, que retornaban en esos momentos de sus placenteros sueños.
A partir de aquella tarde, todos los días partía en secreto hacia mi escondite para ver en silencio el baño mágico de aquella ninfa, de aquel ser maravilloso del que me enamoré perdidamente, a escuchar su suave melodía que como el canto de las sirenas me atraía hacia aquel lugar como un imán a una herradura.
Llegó el final de agosto, amaneció un sábado tormentoso y al día siguiente volvíamos de nuevo a la ciudad. A media mañana comenzó una suave lluvia que persistió ya durante el resto del día como preludio gris de mis esperanzas de verla por última vez. Totalmente abatido y desesperanzado partí bajo la lluvia hacia el lugar secreto. En mi rostro, la lluvia se llevaba mis primeras lágrimas de amor convirtiéndolas en barro. Cuando llegué, aquel lugar me pareció un sitio completamente diferente, el aroma a romero y hierba buena apenas se percibía por la humedad de la tierra y el gris rumor de la lluvia sobre las cañas no dejaban escuchar el correr del río.
Ella no estaba, y en el centro de la poza solo pude ver las ondas que la lluvia creaba sobre el espejo dormido del manso río. Curiosamente me pareció que el río reservaba el hueco para su cuerpo donde el agua permanecía lisa y suave, ajena al temblor de las gotas que caían del cielo. Antes de marcharme, salí de mi escondite para dar un último vistazo a aquel lugar que tantas emociones me había proporcionado. Por cobardía no lo había hecho ninguna tarde, o quizás por miedo a no volver a verla. Un segundo antes de dar media vuelta, sobre una gran roca que había en el lado opuesto de la poza, me pareció ver algo rojo que destacaba de los tonos grises de aquel día. Me acerqué y sobre unas verdes hojas había un montoncito de moras rojas. Junto a estas, en una pequeña bolsita de plástico, había un mechoncito de pelo azabache y una nota, en la que leí mientras la lluvia emborronaba su tinta… “El verano que viene, no tengas miedo de salir de tu escondite”.
Sinuhé
Fotografía de Molinatron
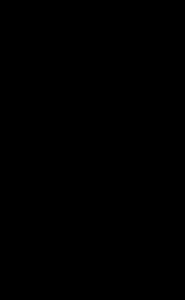






31 comentarios:
Te deseo lo mejor y nos vemos el año que viene,así me ahorro tu regalo,jajaja.
No cambies corazón...tu poema como siempre sublime....eres genial,menos cuando me insultas.
Un besazo de hermanos.MJ:)
¿QUE SOY QUÉ?ESA PALABRA NO LA TENGO EN MI DICCIONARIO.AINSSS QUE PESADITO ERES.
Ya te la explicaré algún día, pedorrilla¡¡
COMO ME GUSTA CUANDO ESCRIBES ASI...:)
Sin duda. Si no salimos del escondite, si no nos dejamos ver, nuestras ninfas podrán intuir que las perseguimos pero nunca sabrán cuáles son nuestras intenciones de verdad.
Hay que atreverse a salir del escondite y arriesgarse a perder o a ganar.
No sé si sabrás que no me gusta mucho el campo, los insectos y los bichos no me gustan. Ahora bien, si me prometen encontrarme con un "bicho" así, cambiaría rápido mi percepción sobre el campo, jajaja.
Escribes muy bien¡
Que bonito y tierno texto de amor adolescente. Me ha encantado, Sinuhé. Su lectura me ha enganchado desde la primera frase. Enhorabuena y sigue regalándonos historias con esos tintes mágicos que dominas tan bien.
Un abrazo
Mi niño 'asilvestrado', es un lindo relato aunque no estoy segura que el romero y la hierbabuena crezcan juntos... (?) Tal vez el tomillo, los zarzales y el romero - ¿que te parece la lavanda? por aquello del tipo de tierra je je
¿Y si te plantearas los finales menos previsibles? -solo por dar 'sabor' al relato.
Tu mismo, lo cierto es que estoy segura que las chicas disfrutamos tus historias.
Besos y abrazos navideños
muua, muua y muua
Ro
jeje Ro, si planteara finales menos previsibles no serian mis relatos. No se por allí, pero por aquí si que se puede encontrar romero cerca de la hierbabuena y la manzanilla. Quizás sea cosa del clima, en fin, no deberías de fijarte tanto en esos pequeños detalles mujer, que estar pendiente de esas cosas le quita gracia a las lecturas y estorba el vuelo de los sueños.
Un abrazote
hay veranos y épocas memorables en nuestras vidas. Lo mismo que hay relatos inolvidables que dejan huella dentro de uno. este es uno de ellos.
Felicitaciones, Un abrazo!
Me ha gustado mucho tu relato. Tiene una hermosa combinación de fantasía, recuerdos de la infancia y sentimientos reales.
Un fuerte abrazo y feliz domingo!
C0M0 SIEMPRE EM ENCANTA TU RELAT0
C0M0 SIEMPRE BUSCAS ES0S FINALES QUE ME DEJAN...
SINUHE...
SABES, GRACIAS..
SALUD0S
qué lindooooooo!...con toda la magia de los primeros sueños de amor adolescentes!!1 jejeje...precioso!...me he sentido transportada hasta aquel mágico lugar de tu final de infancia!
un abrazo fuerte!
Ojalá mis horas de siesta hubiesen sido así de mágicas, qué tormento.
Has ambientado muy bien el relato, se ve que tu memoria conserva como un bien preciado aquella etapa.
Esperaremos al próximo verano para ver si sale del escondite :)
Un abrazo.
Sinu, como siempre genial, yo tambien me escapaba en las siestas en verano y tambien tenia mi amor secreto, pero nos veiamos y hablabamos...por eso , como mujer que soy, y si el hecho es verdadero, claro está,me pica la curiosidad de si al verano siguiente te escondiste... Soy cotilla...no, no es verdad, lo que pasa es que tu relato me ha dejado gusto a poco y quiero más. Ha sido como en las peliculas que cuando era pequeña y salia el THE END, yo queria que siguiera.
Petonets mi narrador.
jejeje, la historia tiene mucha parte de real Irlanda, aunque prefiero reservarme esas cosas y dejar que cada cual imagine lo que ocurrió después. :)
Joooooooooooooo.....
Un petonet mi nño.
ains pues yo que estaba espiando en otra zarza más allá de la tuya y del ordenador me he quedado hecha un ecce-homo por salir a aplaudirte antes de que te fueses a la ciudad... Me ha encantado de verdad el relato y empiezo a lamentar que mi pueblo no tuviese río y "sirenos"? ajaja a saber como se llaman. De verdad, que precioso, no me importa insistir, bueno y espero que a tí tp que me ponga plúmbea XD.
Una vereda de besotes : )
¡Qué bonita historia! y las descripciones... ¡Uhm! ¡Qué gustito!
Un fuerte abrazo, Sinuhé.
Me ha recordado mi juventud;grandioso relato.Un abrazo
Que historia Sinuhé, tengo una sonrisa traviesa atrapada entre los labios. Me encanta leerte, como describres cada instante y al hacerlo hoy he vuelvo a disfrutar del recuerdo de aquellos primeros amores, años de inseguridad, curiosidad, descubrimiento. aiii.... (suspiro)
Me ha hecho mucha gracia saber que que además forma parte de tu vida... pillín, que sabia lección de dejó tu ninfa.
Un besote!
jejeje
MARAVILLOSO RELATO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ME ENCANTO, SINU, COMO TODO LO QUE ESCRIBIS¡¡
QUIENNO HA TENIDO EN SU HABER, SALVANDO LA DISTANCIA DE LOS DETALLES, UN VERANO DE AMOR, ASI MAGICO ??
TE DEJO UNBESOTE GRANDE
Tendrías que ver la cara de felicidad que se me ha quedado al leer tu relato, lo disfruté palabra por palabra, me ha gustado mucho, si te digo la verdad, hasta el olor a romero me llegó, y estoy en el ordenador de mi hijo, no en la cocina, que allí si que tengo romero. Me encanta cuando escribes estas historias tan lindas, bueno y las de miedo también. Besitos.
Saludos navideños:
Días dichosos y extensivos durante el 2010. Tienes en mi Blog
http://brujacurandera.blogspot.com/2009/12/deseos.html
un obsequio especialmente para ti.
Amores de
Ro
¡Hey Sinuhé! he venido a invitarte a mi blog y veas un video clip que he colgado, me parece estupendo y quiero compartirlo contigo. Te recomiendo que mantengas la luz encendida (suele dar yu yu)...٩(๏̯͡๏)-º
Abrazo de Navidad
Ro
Paso por aquí pero quisiera reactivar mi blogger, aún ni sé como poner videos etc, pero lo importante es que deseaba entrar a saludarte, con eso vale.
Feliz año maestro, aunque doy pocas señales por aquí,vas conmigo
bsitos
Preciosa historia Sinu, a mi también me has hecho recordar otros tiempos ainssssssss demasiado lejanos jajjaj yo la hora de la siesta me la pasaba leyendo, como tú dices el pueblo estaba muerto y el río... me pillaba un poco lejos..
Más besos
Soqui
[B]NZBsRus.com[/B]
Lose Laggin Downloads With NZB Files You Can Rapidly Find High Quality Movies, Games, MP3 Singles, Software & Download Them at Dashing Speeds
[URL=http://www.nzbsrus.com][B]Usenet[/B][/URL]
It isn't hard at all to start making money online in the undercover world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat methods[/URL], You are far from alone if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses alternative or little-understood ways to build an income online.
top [url=http://www.xgambling.org/]001[/url] coincide the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]casino bonus[/url] manumitted no consign bonus at the foremost [url=http://www.baywatchcasino.com/]no lay down bonus
[/url].
top [url=http://www.xgambling.org/]casino online[/url] coincide the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]online casino[/url] free no consign reward at the chief [url=http://www.baywatchcasino.com/]bay anticipate casino
[/url].
Publicar un comentario