
Hoy hace seis años, siete meses y tres días que comencé a caminar.
Aquella fue una mañana como otra cualquiera. Recuerdo que era un sábado del mes de junio, al despuntar el sol en el horizonte cogí mi caña de pescar y anduve el camino hacia el rompeolas que tantas veces había recorrido. Sentado sobre las rocas, la espuma del mar salpicaba mi rostro cuando las olas rompían sobre el espigón. El sol tostaba mi piel y el viento batía mi cuerpo regalándome aromas a sal y a lejanía.
Hacía ya unos años que vivía en aquel pueblecito y, desde entonces, mi vida transcurría mansa y sin preocupaciones. Los recuerdos de mi niñez en las visitas veraniegas que hacíamos a mis abuelos pasaban nítidas bajo mis párpados y, ahora que todos habían desaparecido, la soledad me abrumaba en infinitas noches insomnes y tormentosos días grises. Mis padres habían fallecido en un accidente de automóvil hacía ya unos años y mi abuelo se marchó poco después derrotado por una larga enfermedad. Cuando mi abuela se quedó sola, no dudé ni un solo instante en abandonar la ciudad y mudarme con ella para apurar a su lado los últimos años de su vida. Desde que ella también se marchó, hacía ya tres meses, solo los recuerdos y la tranquilidad de mi espigón me ataban a aquel lugar de alguna forma intangible. Los últimos años pasados en aquel rincón junto al mediterráneo también me habían alejado de mi anterior vida en la ciudad, de mi trabajo, de mis amigos y ahora, me sentía como un perro sin dueño, sin ningún lugar al que acudir para que me acariciaran en lomo en los anocheceres yermos.
Aquella mañana, con el rostro alzado al sol, el viento me obsequió con un aroma nuevo. Una esencia que jamás había sentido entre los cientos de miles que el océano había arrastrado durante aquellos años hasta mi torre de vigía. Como el humo de un cigarrillo, el dulzor de aquel bálsamo atravesaba la salinidad del aire y se introducía en mí ser de forma pura e inmaculada, sin ningún tipo de matiz ni de contaminación. Las aletas de mi nariz crepitaban como alas de mariposa intentando capturar hasta el más leve resquicio de aquella fragancia. Mareado y aturdido abrí lentamente los ojos y enfocando el perfil del mar me pregunté si sería posible… si más allá de aquel confín existiría un ser capaz de emitir aquel perfume… si sería probable que en algún lugar del mundo de una mujer brotara sirope en alfaguara.
Una pequeña luz se iluminó en mi interior en aquel preciso instante. Quizá fuese una locura, pero aquel pequeño resquicio de ilusión era lo único que necesitaba para emprender un nuevo camino en mi vida. Me preparé una pequeña mochila con un par de mudas, mis documentos, unos libros y mi bloc de escritura. Le dejé la llave de la casa a la vecina, una viejita lozana y entrañable que desde la infancia había sido amiga de mi abuela, para que cuidara de los geranios y de las hortensias que con tanto mimo había cultivado esta.
Baje hasta la playa y comencé a caminar junto al mar, hacia el sur, hacia el lugar de donde sentí llegar aquel aroma. A un par de kilómetros, me giré un instante para contemplar por última vez aquel precioso lugar en el que habían transcurrido los últimos años de mi vida, sin la certeza de volver a verlo alguna vez de nuevo, memoricé su perfil de blancas casitas encaladas y amontonadas en desorden contrastando con los coloreados barcos pesqueros que, a aquellas horas, retornaban de faenar al abrigo de una nube de bulliciosas gaviotas ansiosas por embucharse su almuerzo gratuito.
Caminé, siempre cerca del mar recorrí cientos y cientos de kilómetros por estrechos y solitarios senderos a veces, otros por carreteras y caminos más transitados. La mayor parte del tiempo solo con mis pensamientos y, algunos días, acompañado por algún caminante que como yo, recorría el mundo en busca de su particular sueño. Pasaron los meses y cada vez, la lista de los lugares por donde había pasado se hacía más y más larga. Pasó un otoño… y un invierno… y una primavera, y un verano en algún lugar tan frío que no supe distinguir si en realidad era verano. En algunas temporadas, el perfume me llegaba amplificado y guiaba mis pasos hacia el sin el más mínimo riesgo de pérdida. Otras veces, perdía el rastro casi por completo y me detenía durante días y días sentado al borde de abruptos acantilados, hasta que conseguía de nuevo captar una pequeña hebra del azucarado olor para poder proseguir mi camino.
Me alimentaba de lo que me ofrecía el mar y la naturaleza y, en algunas ocasiones, del afecto de la buena gente que encontraba a mi paso. Dormía bajo las estrellas cuando el clima me lo permitía, y cuando no, al socaire en bosques, graneros o pequeños refugios junto a la costa.
Recorrí continentes enteros y, cuando en algún lugar se me agotaban las costas, trabajaba en cualquier cosa durante una temporada para pagarme el pasaje en un barco hacia un nuevo litoral y, otra vez comenzaba mi camino. Pasaron los años. Anduve por playas de arenas blancas, negras y tostadas, caminé por miles de pueblos y ciudades, anduve bajo la lluvia y la nieve, crucé ríos y escalé escarpadas montañas. Me hablaron en decenas de idiomas, conocí a gentes de todo tipo y bebí de cientos de fuentes y pozos, pero en ningún momento, dejé de guiarme por esa fragancia que como etérea brújula, me arrastraba hacia ella cada vez con más fuerza.
Un día a principios de enero, mientras caminaba descalzo por una desierta playa, la fragancia llegó a mí de la forma más amplia y limpia que lo había hecho hasta ese momento. Aspirándola fuertemente, sentí que me encontraba ya muy cerca de la fuente de aquel mágico y embriagador olor. En la orilla, a pocos metros ante mí, estaba sentada una mujer con unos preciosos ojos oscuros y un pelo largo y brillante que caía sobre sus mejillas. Aquella mujer me miraba mientras me acercaba mostrándome una bella sonrisa y, de vez en cuando, apretaba graciosamente sus labios de forma nerviosa. Cuando llegué hasta ella, me senté a su lado en silencio y los dos contemplamos durante largo rato la infinidad del océano. Hacía frío, ella cubría sus hombros con una cálida manta y levantando su brazo, me ofreció cobijo junto a ella.
-¿Te gusta contemplar el mar? Le pregunté.
-Hace seis años, siete meses y tres días, estaba una mañana aquí sentada y un lejano aroma a sal y a romero penetró hasta mí corazón a través del dulce viento y, desde entonces, todas las mañanas he venido a este lugar para volver a sentirlo. Cuando te vi venir hacia mí caminando por la playa, supe que ese aroma provenía de ti. Me contestó.
-¿Eres tú mi hombre de sal? Me preguntó acercando sus labios a mi oído.
-¿Eres tú mi mujer de sirope? Le contesté acercando mis labios a los suyos.
La mutua respuesta a nuestras preguntas fue un anhelado beso y de este, brotó un manantial de amor que sació nuestra sed durante el resto de nuestras vidas.
Sinuhé. Reeditions.
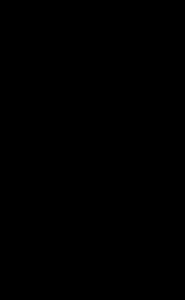






27 comentarios:
¡¡¡Ainsssss,hermano,so bobo!!Ya me has hecho llorar,pero que historia más hermosa y romántica....me llevo un dulce sabor a sirope y sal.
Y mil besos para mi Queridísimo hermano.
MJ:)
Sinuhé, he sentido este viaje paso a paso, de playa a playa, de oceano a montaña, gentes, olores, sabores...la nostalgia de lo desconocido he sentido. Y al final, ella, sirope de alfaguara, tú, hombre de sal en los ojos.
!cuanta belleza! Gracias Sinuhé por este caminar a tu lado.
Bsito dulce desde el quinto pino.
¡Ay por dios!, me atrapaste desde las primeras líneas y mira que Ro es escurridiza - me gusta el ritmo de tu narración, sabes bien para quien escribes, te felicito. Por otra parte no estoy segura si..."Las aletas de mi nariz crepitaban como alas de mariposa" - sea una frase afortunada, aunque se entiende la analogía. En el transfondo veo que das su parte a cada género:
Chico aventurero cruzando el mundo -sujeto activo, y la chica receptiva y pasiva aguardando; clásico, salado y dulce...
Creo que cada vez escribes mejor y guías al lector dando a cada cual lo que espera recibir. Bueno, es solo la opinión de Ro.
Me ha gustado mucho, ¿tendrás mas por ahí? jejejeje
Cariños de Ro
Chico, pero qué romáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaantico!!!!!!!!!!!!! me ha encantado la historia. Se lee del tirón y te vas metiendo en el papel y hasta se te pone la carne de gallina al final...precioso.
Por cierto, mil gracias por el libro, lo recibí esta mañana!!!!!!
Besos
jeje, gracias por vuestros comentarios. :)
Fail, me alegro de que ya te haya llegado y espero que lo disfrutes¡¡
Abrazos
Hola Synue, una bonita historia de ese robinsón con un final feliz como los buenos cuentos, me gusto leerla.
Besos.
Tan bello como poético. Pensaba que se quedaría en fábula, pero me he alegrado de que al fin encontrase su destino.
Un beso.
Estupendooo!!!..precioso!!!...encantador relatooooooooo!...romántico y poético!...me encantó, de más está ya decirlo! ejjejeeje
Te felicito!...ha sido como acompañar a ese caminante que no se dejó vencer por el desgano o la falta de fe en su propio sueño!
Un abrazo!!!
Una verdadera belleza.
Aplausos, aplausos, aplausos...
Te felicito y un fuerte abrazo. Me encantó.
Jolines, vaya relato tan bonito. Me ha encantado, es una preciosidad de principio a fin. Te felicito. Da gusto leer estas cosas.
Mañana, cuando vaya al Mercadona, probaré en el pasillo del Sirope, jajaja, a ver qué tal se me da, ya que las patatas y la verduras no van conmigo, jajaja. Me alegro de que te gustara mi post, espero que el que hay ahora te guste más, jajaja.
Un abrazo fuerte¡
¡Ojú!..., El olor del amor, no sabe de distancias, ni de tiempo. Te busca haya donde estés, sin saberlo te hechiza y todo tu ser se pone al servicio de él. Cuando lo ves, sabes perfectamente que es lo que buscas, lo que necesitas…
Sencillamente me encanto esta historia, además haces una descripción fabulosa, con una narrativa amena e impecable, felicidades. Un regalo precioso para esta romántica empedernida… Besos, Antoñi
Me ha encantado tu faceta poética-romántica, un relato precioso, precioso.
Aquí se ha hecho realidad aquello de sigue las señales.
Un abrazo y buena semana.
ainssssss iba a decirte que me encantaría poder hacer algo así, empezar a caminar al lado del mar y seguir y seguir hasta que resistiese el alma peeeeeero, hete aquí que ese final de sirope me ha pegado los pies al suelo y me ha dejado moñoña perdida. Terroríficamente bueno ; )
Una bahía de besotes-gominola
Que bonita historia de amor... ay! es que si las almas están predestinadas a encontrarse no hya revés del destino ni tiempos ni distancias que puedan con ellas
Bellas letras
Un abrazo!
Sinu.........cada vez que vengo me enganchas, mi niño has públicado alguna vez un libro?, la verdad que tu manera de escribir es como una droga para tus lectores, con este relato , aparte de viajar y disfrutar , se me ha puesto la piel de gallina con el encuentro, sabes que significa todo eso, que haces sentir con tus letras, eres genial.
Un petó mi narrador.
Sinuhé me has emocionado con esta historia, mucho, has tocado algo muy profundo, un anhelo, un recuerdo...
me has cogido desprevenida y estoy aquí con un nudo en la garganta.
Gracias de corazón no puedo escribir más.
Besitos....
Espero que ese anhelo, ese recuerdo... sea algo cálido y bueno para ti.
Un abrazo
¡Por Dios! que cosa más linda, este es mi niño, esto es una maravilla, lo mismo está para meternos el miedo en el cuerpo, que de pronto se convierte en el romántico más maravilloso del mundo ¿como puedes hacer tantas cosas bien? No me olvido de las fotos. Sinu, me encantó es un relato precioso, te pongo un diez. No dejes nunca de escribir, por favor te lo pido. Antes te hablaba de mi ídolo, ella ya no está, ahora el nuevo ídolo eres tu, que lo sepas. Un abrazote muy fuerte.
Jo Pepi, que me vas a poner colorao¡¡¡ :)
Sinuhé, he dejado un relato medieval antes de poner el del Jueves de Tèsalo, a modo...¿cómo decirlo? de despedida antes de irme a mis asuntillos pendientes.
Cerraré pronto mi ventana, o mejor la dejo entreabierta. Bsitos, grácias por toda tu amabilidad
Recuerdo este texto..
En tu space hace mas de un año cuando te conoci..
Pero que bien escribes Sinu!!!
Bueno todo lo haces genial!!
Un besin!!!
Como me gusta cuando las palabras son tantas y tan bien elegidas que provocan mi silencio y mi sonrisa...
Te dejo un beso de sal...
En alguna parte del planeta se encuentra el ser que nos compelta... Hay que aprender a seguir las señales y tener buen olfato, claro.
Narración fantásticamente romántica.
Un beso!
hola!
Sinuhé, te invito a participar de la lotería de navidad! más detalles en mi blog!
un abrazo.
Lo recuerdo perfectamente... pero no puedo recordar lo que aquella vez al leerte te comenté...
Las segundas lecturas tienen un sabor distinto... también el momento... también el color...
Pero el aroma,... nunca cambia...
Un abrazo cuencas... azul.
nuiT.·*
Lo recuerdo perfectamente... pero no puedo recordar lo que aquella vez al leerte te comenté...
Las segundas lecturas tienen un sabor distinto... también el momento... también el color...
Pero el aroma,... nunca cambia...
Un abrazo cuencas... azul.
nuiT.·*
Hola aquí de visita!
Muy buena la historia, engancha, vaya que suerte que el se decidió y siguió el aroma, buen caminante el hombre y ella una una dulce que espera, de todas fue flechazo o se puede decir aromazo jajaja Me gustan los relatos de amor , este en especial es muy lindo.
Saludos
Noe
Publicar un comentario