
A un hombre le regalaron un perro, al que quería mucho.
El perro iba con él a todas partes, pero el hombre no pudo enseñarle a hacer nada útil.
El perro no recogía cosas ni rastreaba, no corría, ni protegía, ni montaba guardia.
Se sentaba a su lado y le miraba, siempre con la misma expresión inescrutable.
“Eso no es un perro, es un lobo”, dijo la esposa del hombre.
“Solo me es fiel a mí”, respondió él.
Un día el hombre se llevó al perro con él en su avión privado y mientras volaban sobre cumbres nevadas los motores fallaron y el avión se hizo pedazos entre los árboles.
El hombre yacía sangrante con el vientre abierto por esquilar de metal; el vapor brotaba de su cuerpo en el aire frío, pero en lo único que podía pensar era en su perro fiel.
¿Estaba vivo? ¿Estaba herido?
Imaginad su alivio cuando el perro apareció chapoteando y lo observó con la mirada fija de siempre.
Al cabo de una hora, el perro olisqueó el ab domen abierto del hombre y luego empezó a sacarle los intestinos y el bazo y el hígado y a comérselos sin dejar de estudiar la cara del hombre.
“Gracias a Dios”, dijo el hombre. “Al menos uno de nosotros no morirá de hambre”
de Los susurros divinos de Han Qing-jao
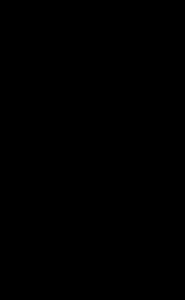






30 comentarios:
j0derse, sinuhe, n0 dejas de s0rprenderme¡¡¡¡¡
iba pensand0, si el tal perr ya ha llegad0, c0m0 as fue, y esa tal perr0 n0 sabe hacer mas que esatr al lad0 del hmbre, al men0s le dara cal0rrr
PER0 N0 SE ME 0CURRI0 QUE SE L0 C0MIERAAA
j0derse, sinuhe, n0 dejas d es0rpendermeepara biennn
un saludaz0000
¡¡Coño!!me has defraudado joerr.He visto la imagen y me he dicho¡¡mi lobo!!y resulta que se lo come...la ley de la supervivencia obvio ,pero mi lobo jamás lo haría ,te diría que quizás te comiera a tí semejantes partes.jajaja.
Vaya relatoooooooooo
Besos.MJ
Si es que un lobo es un lobo, por mucho que uno lo quiera tomar como perro fiel, jeje
Anonadada me hallo!
Un abrazo Sinu, y feliz 2010!
Marta.
PD: El comentario de Mª Jose no tiene desperdicio... jajajajaja
Que no Sinu,no me convences....
Oye, tu no tenías que estar ya en la camita?????? jajaja
Así me gusta un relato inocente para esta noche de ilusión...mmm por cierto, no le habrás pedido a sus majestades un perrito no?..
Un beso desde este barrio. mira que horas son...es lo que tiene el ser paje de ls RRMM.jeje
El loboooooooooooo que gran turrón...joer sinuhé cría cuervos...
Encima comiéndoselo impasiblemente ajjaajjaa que bueno.
Mil veces mejor que se lo coma a él, que él al lobo...me gustó.
felices reyes...aunque eres malo!
La mirada del perro de la foto ya dice mucho. Menos mal que no leí esto antes de ir a dormir, porque vaya final.
Feliz dia de reyes, Sinuhé
jajajjajaa eso es amor! eso es ser optimista! jejeje...muy bueno!
un abrazo!
Muuuy bien Sinuhé. ¿Amores perros o supervivencia? A veces el hombre es un lobo para el hombre, a veces olvidamos que el perro es un lobo amaestrado, la natura es la natura.
Regálanos más reflexiones como ésta, a veces tardas, amigo.
!Salves cariñosas y nada perrunas!
¿Por qué será que tengo dos gatos?
Me encanta acariciar a los tigres.
Jolines, este relato perruno es diferente de todos los demás. Normalmente se salvan los dos porque el perro, listo y astuto, consigue la forma de hacerlo. Aquí el muy listo y astuto se zampa al dueño, jajaja. Claro que quizá sea eso lo que ocurriría con mayor seguridad en este tipo de circunstancias, no todas esas historias preciosas y tantos pájaros como tenemos en la cabeza, jaja.
Espero que hayas pasado un buen día de Reyes y que hayáis entrado con buen pie en el 2010. Un abrazo fuerte¡
Joer, quién era fiel a quién?
más bien, tan fiel era el dueño al perro....
Felices reyes...jeje
Ahí le has dado Juanjo, jeje
Esperaba un final más dulzón, pero tú has sido muy realista y ya ves, la mujer se lo decía, es que "casi" siempre tenemos razón :)
Abrazos para ti.
Pues si Alhena, la verdad es que tienes razón,jejeje
Uffffffffffffff... Impresionante!!!!!
Por eso no tengo amigos... jajajjajajajaja
Te lo aplaudo. Te luciste.
Un fuerte abrazo.
Es que la cabra siempre tira al monte y el lobo... vale no quiero saber pa' donde tira, me basta con tu relato, brrr. Sé que has sido bueno jaja así que espero que los reyes se hayan "estirado" jajaja.
Un abrazote resacoso de roscón
Como siempre el animal usa la razón,
pero el hombre,¿que usa ?.
Un saludo.
Este relato si que me ha gustado, ¿has visto? los finales sorpresivos son mejores jejeje
Abrazo
Ro
Mira según iba leyendo, el perro no me caía bien, pero hombre de eso a que se lo coma, jolin, que ya me iba a la cama, y me voy fatal. A tu hermana que tenga cuidado con su lobo, yo ya voy a ir con miedo a su espacio después de leer esto. Besitos.
Muy bueno!!
Pues eso es lo que pasa cuando se domestican animales salvajes, el error fue del hombre, el lobo debe andar libre por los bosques no en un avión.
Saludos
Noe
Muy real! y además es mejor que el perro se coma al amo que que el amo se pudra no y el perro muera de hambre ...a mi si me gusta Sinu ^^ di que si!
pues que le aproveche al lobo ja,ja,ja..
bona nit
los perros no hacen eso con sus amos. Efectivamente era un lobo, como tantos y tantos que hay entre los humanos.
Besotes primo
Ana
Un perro fiel a su instinto y un hombre fiel a su compañero, su destino. Me ha encantado el relato Sinuhé.
Sabes por un momento he recordado aquel trágico accidente en la Cordillera de los Andes donde unos hombres tuvieron que ser fieles a su instinto para sobrevivir. No solo los lobos podrían hacerlo...
Un abrazote enorme!!!
Me ha encantado tu relato. No se orque intui que treminaria asi. Magistral la frase del hombre al final.
Un besazo
Jo Sinu, Ok, un lobo es un lobo, pero...
Me sorprendes y me encanta, eso es lo bueno de leerte, eres imprevisible, eres genial.
Un petó mi narrador.
Que sepas que me he mudado, a una, que le encanta empezar bien el año.
http://eire62.blogspot.com/
Muy explicativa la parte en la que nos da detalles de que órganos come el lobo. Es un cuento dedicado a los débiles de estómago, ¿no es cierto?
Me ha encantado tu historia, el desenlace me pareció particularmente especial, con eso que dice el dueño del lobo al final -sin mencionar que mi miedo a los perros ahora es un poquito más grande-.
Ya tienes una nueva seguidora aquí.
¡Sé feliz!
Que cuento tan estúpido, por personas como tu hay tanto odio por los animales y sabes de lo que te estas perdiendo por esa mentalidad tan... ojala y nunca un animalito tenga la mala suerte de caer en tus manos o sabes seria bueno para que el te enseñara un poquito de lo que es el amor, respeto y fidelidad que ellos tienen. A que tengas buen dia
Publicar un comentario