
2ª Parte.
Emprendí mi viaje a Arabia. Por miedo a que perdieran mis maletas con todos los valiosos vestidos de danza que tantos años y esfuerzos me habían costado. Decidí ponérmelos todos y asunto resuelto. Mi madre, viendo que aún me quedaban los brazos descubiertos y en previsión del frío que pudiese hacer en ese país desconocido, me puso una chaqueta de lana gruesa, la bufanda, el gorro y los guantes.
–¡Que los catarros son muy malos! – Dijo tajantemente, sin posibilidad de discusión. De camino al aeropuerto un par de ancianas me ofrecieron sus bolsos y huyeron despavoridas y una manada de perros callejeros salieron aullando al verme.
Con mi vestuario había triplicado mi tamaño y necesité la ayuda de seis azafatas para ocupar mi asiento en el avión. Fue un viaje tranquilo, las dos monjitas que tenía al lado no me molestaron lo más mínimo.
Cual fue mi sorpresa cuando al llegar a Arabia me enteré de que nadie hablaba español… ¡cosas vedéres Sancho, cosas vedéres!.
Pero esta nimiedad no me iba a hacer retroceder, agarré mi maleta con mis collares y me sumergí en aquella ensordecedora ciudad. Mi primera impresión fue que andaba por el mercadillo de los domingos de mi pueblo, mi segunda impresión fue la misma, y así fueron todas mis posteriores impresiones hasta pasadas unas semanas.
Me instalé en una especie de hostal en el que había una cama y un camello dibujados en un cartel junto a la puerta. Supuse que significaría habitación y desayuno. Una vieja arrugada regentaba el albergue. Supongo que mi esbelta figura la impresionaría sobre manera, en comparación con los raquíticos árabes que había visto yo hasta el momento, porque al verme, y a modo de bienvenida, se puso a emitir unos sonidos extrañísimos como de pavo en época de celo y a un volumen tan alto, que a los pocos segundos, todas las mujeres del barrio la acompañaron en tan estrafalario canto. Yo, un poco sorprendido, dejé caer mi maleta de los collares y el ruido de monedas hizo cesar su canto y lo transformó en una gran sonrisa. Me ofreció la mejor cama y salió gesticulando y parloteando cosas extrañas, supongo que en busca de el mejor camello de la ciudad para el desayuno.
Nadie me avisó del calor infernal que hace en Arabia. Comencé a quitarme vestidos y a partir del veinticuatro, estaban empapaditos de sudor, al verme desnudo pensé que debería de haber perdido unos cuantos kilos.
Dediqué los siguientes días a visitar la ciudad buscando el lugar ideal donde mostrar mis excelentes aptitudes para la danza. Me compré una túnica árabe para pasar más desapercibido, cansado de escuchar los cantos de pavo de bienvenida de las mujeres al verme, porque incluso vestido con mis mejores sedas, se daban cuenta de mi extranjería.
En el centro de la ciudad localicé un extraordinario edificio que rápidamente identifiqué como el teatro o la opera. Hacían varias funciones al día y allí se congregaba muchísimo personal.
Decidí que no me iba a andar con chiquitas y que mi salto al estrellato tenía que ser espectacular. Me colé en el teatro antes de la función…una enorme sala diáfana, de altos techos y completamente alfombrada parecía ser el escenario principal.
Calenté un poco y me puse a danzar con mis cinco sentidos en ello, para que cuando el público entrara (porque entraban todos de golpe cuando otro les avisaba desde un campanario), quedaran maravillados ante mis mágicos movimientos.
Dancé y dancé, todos mis anhelos se veían cumplidos por fin. Llegue a puntos extasiantes que creí cercanos a experiencias extracorpóreas. Ni tan siquiera me di cuenta de que una multitud de árabes habían entrado en el teatro y me miraban en completo silencio. Cuando por fin terminé la perfecta ejecución de mi danza del vientre. Aguanté unos segundos la respiración en espera del aplauso y las alabanzas de la multitud. Pero en lugar de ello, todos al unísono, echaron mano de sus cimitarras.
La persecución por las calles del zoco por cerca de un millar de árabes tras de mí, fue digna de las películas de Indiana Jones. Tiempo después me enteré que en realidad, lo que yo tomé como teatro, era la mezquita principal de la ciudad.
En la loca escapada de mis perseguidores por el laberinto de callejas de la zona baja de la ciudad, un anciano que vestía como Alí Babá, me cobijó en su casa y me salvó de la marabunta.
Este anciano más tarde se convirtió en mi benefactor, me dio un trabajo, me enseñó la lengua y me guió en mi camino hacia las más altas esferas de la danza del vientre. Si todo salía bien, pronto danzaría ante el sultán, la mayor gloria que se puede alcanzar en este mundo.
Continuará….
Sinuhé G.
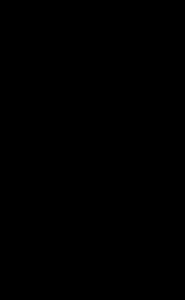






17 comentarios:
estoy llorando jajajjjajaa Mi hijo me pregunta que qué me pasa. Ay que buenoooo
"Mi primera impresión fue que andaba por el mercadillo de los domingos de mi pueblo, mi segunda impresión fue la misma, y así fueron todas mis posteriores impresiones hasta pasadas unas semanas".
A partir de esto, he empezado a llorar.
Gracias Sinuhé Te mereces medio saco de avellanas por lo menos. Que risa jajaja
¡¡SO JULANDRON!! A QUIEN SE LE OCURRE BAILAR CON TU BARRIGA CERVECERA¿TU ESTAS MAL DE LA CABEZA?AHORA MISMO ESTAS REGRESANDO A CASA Y QUIERO LOS TRAJES DE MIS ACTUACIONES IMPOLUTOS¿NO TE DAS CUENTA,SO CABEZON QUE SOY SHEREZADE LA PRINCESA ARABE?OTRA VEZ ME LO DICES Y EN MI PALACIO TE PREPARO UN ESCENARIO PARA QUE BAILES DEÑLANTE D LOS MONOS
POR DIOS QUE CRUZ DE HERMANO Y ENCIMA JULANDRON.ANDA MEJOR SERA QUE MONTES UN GRUPO ESTILO LOCOMIA,JAJAJA
BESOS HERMANITO
Sinuhé, espero encantada el próximo capitulo..ajajjaa Q Weno!!
besos-lyria
no si ya te imagino vestidito corriendo por esas calles con dos mi l arabes siguiendote jajajajja ¡¡
sigo esperandoel desenlace de esta loca historia
besitos
jajaja chiquillo anda que no me has hecho reir, es que nada mas imaginar a los moros alli en la mezquita viendo como te contorneabas y la persecucion a lo indiana jones es digno de pelicula, pero tambien imagino tu figura tipo el muñeco de michelin con todos los trajes puestos... para reirse na mas... espeor la proxima entrega
jaja Sinuhé eres loco de remate!! está genial la gira por Arabia, sigo expectante por la continuación.
Qué suerte tuviste de que esas monjitas te dejaran en paz. Y, cuando e cruzo alguna, no paran de hablarme... del cura García!! Qué tiene él que yo no?
Suerte en el próximo capítulo. Yo también quiero conocer al sultán!!
Bendiciones enseñándote la lengua... el latín!!
jajaja..
¿Y no habia nadie por all´con una cámara??
Entre el calor y las corerias vas a parecer un gorrión danzante..jajaj
Mejor para el camello.
No me pierdo lo que viene..
¡A saber!!
jjaj
Beso
mira que meterte en la mezquita...jaja... pequeñoto el error... a ver si logras llegar donde el sultán, porque con esa suerte...jaja
Lo mejor de todo ha sido lo de la mezquita... sólo se te podía ocurrir a ti, porque esta gente no son fanáticos... no.
Muy bueno Sinuhé, me estás enganchando a tus relatos.
Mil besos.
Por Dios, Sinuhé, que me parto de la risa!! jaja. No podes...
Primero, me imagino con todos esos trajes puestos encima, debes haber parecidi el muñeco Michelin, un globo!! Después en el avión te deben haber mirado medio raro... no te ofrecieron el asiento especial para gorditos? jee.
Después meterte en una mezquita a revolear la panza... Sacrílego!!, que los árabes son terribles, si te pillaban eras hombre muerto, amigo.
La persecuta por las calles, de antología!!
Un beso grande, Sinu, y espero ansiosa ver que paso después!!
jejeje, no os preocupeis, soy un hombre habilidoso, saldré bien parado de mis aventuras orientales. :)
Un saludo a tod@s¡¡
La amistad es como un tesoro
vale mucho
La amistad es como el dinero
si no lo cuidas se va
La amistad no tiene precio
no se vende
La amistad es como el placer
no se ve pero se siente
La amistad es como la puesta del sol
vez en donde comienza
pero nunca veras el final
La amistad es como un libro
nunca terminas de entenderlo
La amistad es como el agua
pura y transparente.
LA AMISTAD ES COMO... LA QUE TENEMOS TU Y YO.
GRACIAS POR ACOMPAÑARME CHRISTIAN.
SINU..TIENES UN REGALITO EN MI CASA.BESOS.
SHERE.
Aiii que historia sinu inedita y super entretenida no me puedo imagicar como seguira esto xd¡ je besos
Pero Sinu, que en una mezquita hay que entrar descalzo ¡¡y tú seguro que llevabas tacones!!!
Está genial el relato, espero encantada a conocer al sultán.
Besos
Pero ¿como confundiste la Mezquita con el Teatro? ja, ja, me ha encantado, mañana vengo a leer la tercera parte. Besitos.
JAJAJAAAJJ
voy a por la siguiente parte, que llegué tarde.
Que bueno.
Publicar un comentario