
Capítulo 4.
Andaba yo en mi caminar errante, perdido por el desierto arábigo, alimentándome de dátiles y calmando mi ardiente sed con agua de coco, lo cual me provocó no pocos problemas intestinales en sus vertientes más sonoras. Gracias a Dios, en la soledad del desierto, mis ruidosas ventosidades no causaban mas efecto que el de asustar a alguna que otra alimaña y mantener a una distancia prudencial a los depredadores típicos de estas latitudes.
Tras varios días perdido en aquel mar de dorada arena, ora por el sol abrasador, ora por la deshidratación provocada por mis incontenibles cagaleras, avisté tras las brumas de unas dunas un hermoso palacio. Arrastrándome, a duras penas, puesto que la debilidad por falta de sustento menguaba ostensiblemente mis movimientos, me dirigí hacia el palacio en cuestión con la esperanza de encontrar en él generosos moradores, que se apiadaran de mi persona y me dieran algo que llevar a mi convulso estómago y un jergón donde recuperar mi maltrecho cuerpo.
Tras ciclópeos esfuerzos, llegué hasta aquel lugar, y tamaña fue mi sorpresa al comprobar que lo que lo que en la lejanía mi alucinada mente interpretó como un esplendoroso palacio, no era más que un raquítico camello muerto. Mis pocas esperanzas de supervivencia se desmoronaron al instante y con ellas, las exiguas fuerzas que me quedaban. Me comí con poco afán mi último dátil y bebí los jugos de mi último coco, suspiré profundamente, se me escapó un estruendoso pedo y acto seguido, perdí el conocimiento.
Desperté pesadamente entre fuertes empellones y olor ha perro mojado. Al abrir mis hinchados ojos y todavía con la visión borrosa, me pareció observar la arena del desierto corriendo bajo mi. La primera impresión fue que estaba volando, quizá ya había muerto y los ángeles me transportaban en volandas hacia mi eterna morada. Cuando mis pupilas se habituaron a la luz y enfoqué mejor la vista, me percaté de que no eran querubines si no un apestoso dromedario lo que me transportaba. Mi cuerpo estaba amarrado, boca abajo, a la joroba del bicho y un viejo me sonreía con su enorme boca desdentada desde el suelo, a un par de metros.
Una caravana de comerciantes nómadas me había rescatado de aquel infierno in extremis.
El viejo hacia enérgicos aspavientos y, a la par que golpeaba insistentemente mi trasero con su garrote, señalaba hacia el horizonte, donde se vislumbraba a pocos kilómetros un enorme vergel de verdes palmeras. Con gran congoja interpreté que aquel árabe desdentado tenía intenciones sodomitas para con mi persona que sin duda, haría efectivas al llegar la caravana a aquel paradisíaco vergel. Poco a poco fui recuperando el sentido del oído, también mermado por mi debilidad, y junto con las arengas del anciano escuché los berridos bestiales del dromedario que me transportaba y de los que caminaban tras este en la caravana, junto con una serie de explosiones que al punto identifiqué provenientes de mis dolencias intestinales. Entonces, y para mi descanso, comprendí que lo que el desdentado quería decirme era que estaba asustando a los dromedarios con mis sonoras ventosidades y que apretara el culo hasta llegar al vergel, donde encontraría lugares mas propicios e íntimos donde liberar mis gases.
La fortuna me acompañó una vez más y los nómadas resultaron ser gente de lo más hospitalaria. Con unos brebajes sanaron en pocos días mis dolencias y con una dieta a base de leche de cabra y de algo que parecía carne seca, recobré mis fuerzas. Conviví con esta tribu durante unos meses, recorriendo el desierto de este a oeste. Por las noches, en los improvisados campamentos y a la luz de las hogueras, bailaba para ellos mi danza del vientre, único modo por mi parte de agradecerles el haberme salvado de una muerte segura. Mi extrema delgadez y mis barbas hasta el ombligo, no parecían restarle belleza a mis danzas, pues la mayoría de aquellos rudos nómadas parecían mirarme cada vez más con ojos libidinosos mientras babeaban al verme ejecutar mis gráciles movimientos.
En salvaguarda de mi honor, decidí que había llegado el momento de continuar mi viaje y me escabullí del grupo en el primer poblado en el que hizo alto la caravana para realizar sus trueques.
Las noticias de mi afrenta al sultán habían llegado raudas a todos los rincones de sus dominios y éste, había hecho colgar carteles de mi búsqueda por doquier. Los carteles, bastante gráficos, mostraban mi rostro de unos meses atrás, cuando más bien mi perfil era comparable al de la más bella Diosa griega, bajo el rostro, el dibujo de unas monedas y una cimitarra no dejaba lugar a dudas de sus intenciones. Por suerte, con mi demacrado estado actual, nadie en su sano juicio me tomaría por el bellezón retratado en aquellos carteles lapidatorios. Por precaución, afané un turbante y unas vestimentas berebéres para mimetizarme mejor entre el populacho.
El poblado estaba a escasos kilómetros del mar. Bordeando playas y abruptos acantilados me dirigí hacia el Norte, durante un par de días, hasta que llegué a una enorme ciudad. Un puerto pesquero y otro que parecía de mercaderías, por el tamaño de los barcos que estaban allí amarrados eran clara muestra de la importancia de esta ciudad. Entre las casas bajas destacaban los minaretes de las mezquitas. Mucha gente entraba por los distintos caminos y accesos, como en peregrinación. Supuse que algún acontecimiento tendría lugar allí en próximas fechas.
Tras una exploración general de la ciudad, me senté a descansar junto a una fuente en una plaza céntrica. Observando perezosamente al gentío que por allí deambulaba, estaba yo sumido en profundas reflexiones sobre cuales serían mis próximos pasos a seguir. Cuando unos gritos como de pavo degollado que me resultaron familiares me sacaron de mi ensimismamiento. Ante mí estaba la arpía que meses antes, cuando llegué a estas tierras me alquiló un cuartito. Como cuando ella me vio por vez primera yo todavía no me había metamorfoseado en belleza ultraterrenal. Me reconoció al instante y denunciaba mi presencia a la muchedumbre con demoníacos gritos a la vez que se daba palmadas en la cabeza. Me pregunté que carajo haría en aquella ciudad tan distante aquella arrugada arpía, tiempo después me enteré que era costumbre peregrinar a aquella ciudad una vez en la vida, maldecí al destino por tan rocambolesca coincidencia.
Corriose la voz de la recompensa que daba el sultán por mi persona entre la muchedumbre y en pocos minutos cientos de personas corrían tras mis pasos por las callejuelas que bajaban hacia el puerto. Como estas gentes son de natural linchador, a la masa perseguidora se unían cada vez mas personas que, aunque ignorantes de los motivos de mi persecución, gritaban igualmente proclamas nada tranquilizantes para mí. Cuando llegué al puerto y como último recurso para mi salvación me lancé al agua y nadé puerto adentro. Algunos lanzaron piedras y sandías pero con poca fuerza y puntería para mi alivio. Un enorme barco levaba anclas en esos momentos y trepando por una maroma me colé en sus bodegas.
La fortuna, de nuevo, se aliaba conmigo para salvar mi cuello de la cimitarra del sultán y me alejaba de aquellas ariscas tierras. Pensé que mi sueño ya se había cumplido y que ya era tiempo de volver a mi hogar. Con un poco de suerte aquel barco atracaría en algún puerto europeo y podría regresar en pocos días a mi pueblo.
Cuando la vista se habituó a la oscuridad de la bodega, mi culo se contrajo al momento como cuernos de caracol al ver que la carga completa del barco era de cocos autóctonos.
Continuará….
Sinuhé
Andaba yo en mi caminar errante, perdido por el desierto arábigo, alimentándome de dátiles y calmando mi ardiente sed con agua de coco, lo cual me provocó no pocos problemas intestinales en sus vertientes más sonoras. Gracias a Dios, en la soledad del desierto, mis ruidosas ventosidades no causaban mas efecto que el de asustar a alguna que otra alimaña y mantener a una distancia prudencial a los depredadores típicos de estas latitudes.
Tras varios días perdido en aquel mar de dorada arena, ora por el sol abrasador, ora por la deshidratación provocada por mis incontenibles cagaleras, avisté tras las brumas de unas dunas un hermoso palacio. Arrastrándome, a duras penas, puesto que la debilidad por falta de sustento menguaba ostensiblemente mis movimientos, me dirigí hacia el palacio en cuestión con la esperanza de encontrar en él generosos moradores, que se apiadaran de mi persona y me dieran algo que llevar a mi convulso estómago y un jergón donde recuperar mi maltrecho cuerpo.
Tras ciclópeos esfuerzos, llegué hasta aquel lugar, y tamaña fue mi sorpresa al comprobar que lo que lo que en la lejanía mi alucinada mente interpretó como un esplendoroso palacio, no era más que un raquítico camello muerto. Mis pocas esperanzas de supervivencia se desmoronaron al instante y con ellas, las exiguas fuerzas que me quedaban. Me comí con poco afán mi último dátil y bebí los jugos de mi último coco, suspiré profundamente, se me escapó un estruendoso pedo y acto seguido, perdí el conocimiento.
Desperté pesadamente entre fuertes empellones y olor ha perro mojado. Al abrir mis hinchados ojos y todavía con la visión borrosa, me pareció observar la arena del desierto corriendo bajo mi. La primera impresión fue que estaba volando, quizá ya había muerto y los ángeles me transportaban en volandas hacia mi eterna morada. Cuando mis pupilas se habituaron a la luz y enfoqué mejor la vista, me percaté de que no eran querubines si no un apestoso dromedario lo que me transportaba. Mi cuerpo estaba amarrado, boca abajo, a la joroba del bicho y un viejo me sonreía con su enorme boca desdentada desde el suelo, a un par de metros.
Una caravana de comerciantes nómadas me había rescatado de aquel infierno in extremis.
El viejo hacia enérgicos aspavientos y, a la par que golpeaba insistentemente mi trasero con su garrote, señalaba hacia el horizonte, donde se vislumbraba a pocos kilómetros un enorme vergel de verdes palmeras. Con gran congoja interpreté que aquel árabe desdentado tenía intenciones sodomitas para con mi persona que sin duda, haría efectivas al llegar la caravana a aquel paradisíaco vergel. Poco a poco fui recuperando el sentido del oído, también mermado por mi debilidad, y junto con las arengas del anciano escuché los berridos bestiales del dromedario que me transportaba y de los que caminaban tras este en la caravana, junto con una serie de explosiones que al punto identifiqué provenientes de mis dolencias intestinales. Entonces, y para mi descanso, comprendí que lo que el desdentado quería decirme era que estaba asustando a los dromedarios con mis sonoras ventosidades y que apretara el culo hasta llegar al vergel, donde encontraría lugares mas propicios e íntimos donde liberar mis gases.
La fortuna me acompañó una vez más y los nómadas resultaron ser gente de lo más hospitalaria. Con unos brebajes sanaron en pocos días mis dolencias y con una dieta a base de leche de cabra y de algo que parecía carne seca, recobré mis fuerzas. Conviví con esta tribu durante unos meses, recorriendo el desierto de este a oeste. Por las noches, en los improvisados campamentos y a la luz de las hogueras, bailaba para ellos mi danza del vientre, único modo por mi parte de agradecerles el haberme salvado de una muerte segura. Mi extrema delgadez y mis barbas hasta el ombligo, no parecían restarle belleza a mis danzas, pues la mayoría de aquellos rudos nómadas parecían mirarme cada vez más con ojos libidinosos mientras babeaban al verme ejecutar mis gráciles movimientos.
En salvaguarda de mi honor, decidí que había llegado el momento de continuar mi viaje y me escabullí del grupo en el primer poblado en el que hizo alto la caravana para realizar sus trueques.
Las noticias de mi afrenta al sultán habían llegado raudas a todos los rincones de sus dominios y éste, había hecho colgar carteles de mi búsqueda por doquier. Los carteles, bastante gráficos, mostraban mi rostro de unos meses atrás, cuando más bien mi perfil era comparable al de la más bella Diosa griega, bajo el rostro, el dibujo de unas monedas y una cimitarra no dejaba lugar a dudas de sus intenciones. Por suerte, con mi demacrado estado actual, nadie en su sano juicio me tomaría por el bellezón retratado en aquellos carteles lapidatorios. Por precaución, afané un turbante y unas vestimentas berebéres para mimetizarme mejor entre el populacho.
El poblado estaba a escasos kilómetros del mar. Bordeando playas y abruptos acantilados me dirigí hacia el Norte, durante un par de días, hasta que llegué a una enorme ciudad. Un puerto pesquero y otro que parecía de mercaderías, por el tamaño de los barcos que estaban allí amarrados eran clara muestra de la importancia de esta ciudad. Entre las casas bajas destacaban los minaretes de las mezquitas. Mucha gente entraba por los distintos caminos y accesos, como en peregrinación. Supuse que algún acontecimiento tendría lugar allí en próximas fechas.
Tras una exploración general de la ciudad, me senté a descansar junto a una fuente en una plaza céntrica. Observando perezosamente al gentío que por allí deambulaba, estaba yo sumido en profundas reflexiones sobre cuales serían mis próximos pasos a seguir. Cuando unos gritos como de pavo degollado que me resultaron familiares me sacaron de mi ensimismamiento. Ante mí estaba la arpía que meses antes, cuando llegué a estas tierras me alquiló un cuartito. Como cuando ella me vio por vez primera yo todavía no me había metamorfoseado en belleza ultraterrenal. Me reconoció al instante y denunciaba mi presencia a la muchedumbre con demoníacos gritos a la vez que se daba palmadas en la cabeza. Me pregunté que carajo haría en aquella ciudad tan distante aquella arrugada arpía, tiempo después me enteré que era costumbre peregrinar a aquella ciudad una vez en la vida, maldecí al destino por tan rocambolesca coincidencia.
Corriose la voz de la recompensa que daba el sultán por mi persona entre la muchedumbre y en pocos minutos cientos de personas corrían tras mis pasos por las callejuelas que bajaban hacia el puerto. Como estas gentes son de natural linchador, a la masa perseguidora se unían cada vez mas personas que, aunque ignorantes de los motivos de mi persecución, gritaban igualmente proclamas nada tranquilizantes para mí. Cuando llegué al puerto y como último recurso para mi salvación me lancé al agua y nadé puerto adentro. Algunos lanzaron piedras y sandías pero con poca fuerza y puntería para mi alivio. Un enorme barco levaba anclas en esos momentos y trepando por una maroma me colé en sus bodegas.
La fortuna, de nuevo, se aliaba conmigo para salvar mi cuello de la cimitarra del sultán y me alejaba de aquellas ariscas tierras. Pensé que mi sueño ya se había cumplido y que ya era tiempo de volver a mi hogar. Con un poco de suerte aquel barco atracaría en algún puerto europeo y podría regresar en pocos días a mi pueblo.
Cuando la vista se habituó a la oscuridad de la bodega, mi culo se contrajo al momento como cuernos de caracol al ver que la carga completa del barco era de cocos autóctonos.
Continuará….
Sinuhé
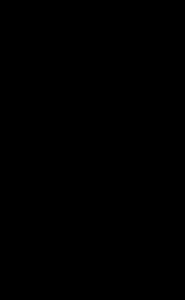






29 comentarios:
Ay Sinuhé, que bien me lo paso leyéndote. Y es que lo veo como en una peli de aventuras. Que buena es la risa, joder!
Tio, que gracia tienes. Te he descubierto por casualidad pero ¡Me apunto! Por cierto, ¿has leído Sinuhe el egipcio?
Pues si Abisinia, por ese libro me llamo como me llamo,jeje.
Un saludo y encantado de conocerte.
¡Qué bien me vienes para mi salud mental!! Reirse es sano, y tanto ¿no será pecado??
Por cierto, ese será el primer barco sin ratas en la bodega, saltarán todas por la bordas, o eso o tu tufo sonoro...
Besitos, desde lejos, jeje.
Sinuhé.Es genial, y quiero más...mucho más, voy a dejar el tabaco, ya tengo un nuevo vicio...leerte.
Petonets mi narrador.
JA,JA,JA,JA,JA,¡¡AHORA NO ME VENGAS DICIENDO QUE TUS VENTOSIDADES ERAN PRODUCTO DE LA DIETA!!!SABES QUE EN CASA LA ABUELA TE ECHO PORQUE NOS TENIAS A TODOS APESTADOS¿RECUERDAS QUE NOS TUVIMOS QUE IR AL FARO A VIVIR Y LOS BARCOS TOMABAN EL RUMBO EXACTO PORL EL HEDOR DE TUS VENTOSEOS Y EL RUIDO DE ESTOS?
TE ESTA BIEN EMPLEADO POR MARCHARTE SIN DECIRME NADA YO ,SHEREZADE,LA PRINCESA DE LAS 1001 NOCHES Y ENCIMA TU HERMANA TENGO QUE SOPORTAR CADA DIA EN MI PALACIO LAS PROTESTAS DE AQUEL QUE QUIERE VERTE MUERTO¡¡¡QUE NADIE OSE TOCARTE,QUE CUANDO TE VEA TE VOY A DEJAR CAER DOS SOPLAMOCOS,POR JULANDRON!!JEJEJEJEJEJE
ERES LA LEXE.HERMANO.
BESOS.
SHERE
Ehhh, que mis pedos huelen a rosas comparándolo con tus sobacos, que eso si que tira pa atrás¡¡ jajaja
besotesss
jaja por dios me he leído los cuatro de un tirón y más que hubiera. Es que me imagino al hombre meneando cadera relleno de velos (bueno más bien envuelto en ellos) y perseguido por media Arabia y no puedo, me troncho.
El tendría el don para mover pelvis, pero el tuyo contando historias se sale. Un abrazote y esperando continuación : )
NO ME HAGAS ENFADAR QUE TE QUEDAS SIN CARA..MIS AXILAS NO DESPIDEN NINGUN TIPO DE OLOR NAUSEABUNDO COMO EL DE TUS METEORISMOS QUE HUELEN A ..MEJOR ME CALLO QUE ESTOY DELEITANDOME CON UN DULCE Y NO QUIERO AMARGAR EL MOMENTO¿PARA CUANDO LA SIGUIENTE?
NO TE HAGAS ESPERAR..
BESOS.
jejejeje...
Te vas a quedar como un colorín..
Al leerte imagino el papél y no hago mas que sonreir ante algo tan surreál...
Parece na peli de Almodovar..jajaja
El baile te está saliendo caro¡¡
un beso
La verdad, que nos estas llevando por caminos insospechados, quien me iba a decir a mi, que iba a hacer este viajecito,jajja.
fantastico!!!
Un beso-lyria
Genial, lo que no voy a dormir pensando como te las vas a arreglar en la bodega llena de cocos con lo mal que te sientan, je, je. Como soy una despistada, me acabo de dar cuenta que eres hermano de Sherezade ¿es verdad o broma? Besitos y sigo esperando la continuación.
jajajja...recuerdo bien haber leido estecapítulo!...lo de las ventosidades en el desierto me quedó bien grabado! ajjajaa
Saludos, Sinuhé!
Somos hermanos cibernéticos Pepi. :)
Ayer solo leí el cuarto capítulo pero hoy he empezado desde el principio hasta el final, estoy deseando continuar. Por cierto que yo también opino que un taparrabos hecho con una hoja de palmera debe pinchar un poco ¿no? Venga, escribe pronto que sepamos como sigue.
Ahhhhhhhhh buenooooooooo!!!
Un tiempo perdida por la vida, y vos escribiendo estas historias para matar de risa...jajajaajjajajaj
Eso si, me he tenido que tomar mi timepo para leerte y ponerme al dia!! que manera fantastica tenès para el relato y sin pelos en la lengua o los dedos...ajjajajjajaj
Y eso que no me gustan las historias de aventuras:-)
Pero tenès una manera de enganche que apasiona!!
Te felicito...y quieor que sepas que no ando por el barrio, pq no tengo tiempo, el trabajo en esta epoca de verano es mucho y cunado llego a casa luego de la medianoche,no me dan ganas de nada...pero que sepas que no te olvido ni los olvido!!
Buen finde....abrazosssssssssss!!
hola shinuhe , que bien que esto continua , vendele los derechos a almodovar y te forras ....subrrealimo total , picante y dibertido una convinación explosiva h¡jw¡jajajajajjaa y eso lo digo por tus petardos jejejej cuidado con los cocos de la bodega este fin de semana , me voy a mi casa con la sonrisa puesta mil gracias por tu imaginación a raudales ....besos tesoro .
Genial Sinuhé!! Realmente es para filmar una de esas películas locas y delirantes que tanto me hacen reir. Creo que deberías pensar seriamente en vender el libreto.
Un abrazo con mil felicitaciones!!
Esto es un guion de cine, no has pensado nunca en dedicarte a escribir profesionalmente??
Hace falta imaginación en este mundo de locos y la tuya brilla por encima de todo con luz propia.
Genial este capitulo... estoy deseando ver a ver cómo te van los cocos en tu viaje (¿de regreso?), bueno, no tardes mucho en ponerlo, esto engancha.
Un beso.
JAJAJAJAJA
Si es que es pa matarse de la risa...
Pobrecito perdido por el desierto y no se te ocurre otra cosa que llenarlo de gases...
Yo sigo sin imaginármelo lleno de velos...
Chiquillo si es que al final vas a terminar como un pavo de navidad, trincado, me he podido reir tela con lo de las ventosidades y tus experiencias con las tribu nomada que a pasar de tu aspecto ya te miraban de forma libidinosa y el colmo de la mal suerte te llega con la vieja de los gritos, jajjaa, bueno espero ansiosa la proxima entrega eres genial chato me arrancas siempre una sonrisa
Me conformo ampliamente con eso, con arrancaros una sonrisita en este mundo de locos. :)
Hola Sinuhé!! Vos si que vivis a los santos pedos, jaja!! (así decimos en Argentina cuando vas de prisa), de prisa por las correrías y con ventosidades... No te hacía falta gasolina, amigo, funcionabas a gas comprimido, jeee.
Ahora te trepaste a un barco... los marineros son terribles, meses y meses en alta mar sin una mujer a mano... Ni se te ocurra mover la barriga en el barco!! Llevaste cinturón de castidad? Por las dudas, si se cae el jabón en la ducha, ni te agachés a buscarlo, que lo busque Morgan!!!
Un besote y espero la quinta!!
Bien, biennn...la cosa va muy bien. Sigue por favor que quiero el próximo.
Y por cierto...nunca es tarde si la dicha es buena que dice el refrán..jejeje.
Un beso y una sonrisa gigante desde Valencia
$$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_’.____.’_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, ‘.__,’_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *’,,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**’____________**’$$***,,
____,;’*___’_.*_________________*___ ‘*,,
,,,,.;*____________—____________ _ ____ ‘**,,,,
*.°
º
…°Hola amigo sinuhe, como estas? Excelente relato aca estamos todos pidiendo mas, como chicos golosinas, jejeje, a ver que acontece en el proximo.
Esta lloviendo en Córdoba, despues de
unos dias agobiantes y un cafecito viene muy bien con la lluvia.¿hay tortas fritas?, jejeje
Que tengas un bonito findeeeee!!!
Tus palabras se confunden con las mias
mueren colgadas en la yema sangrante
de la distancia no saciada,
en el desvelo de mis noches
cuando no sé ni lo que me sobra
ni lo que me falta, siendo esclavo
de lo que dices y dueño de lo que callas.
CHRISSSSSSSS
He quedado prendado de tu redacción.
Espero ansioso y sonriente más
Un abrazo
LO dicho amigo, cuando me lo leyó Sandra, dijimos que era para la peli!! está genial, divertido, con intriga... en fin, está muy bueno!!
Perdona la tardanza en comentar, pido absolución.
Bendiciones aplaudiendo
jajajaaja
ya no se que decir, no paro de reir.
Muy buenas tardes ,resulto ser muy interesante su espacio y le felicito :), le agradeceria y a la vez seria muy
grato si podriamos realizar intercambio de enlaces. Nuestra pagina para que ustedes nos enlacen es http://www.easycreate.es/ titulo: Programa de gestion inmobiliaria
y nuestra web para intercambios es http://www.easycreate.es/links.asp
Espero su respuesta, muchas gracias seo@easycreate.es
Publicar un comentario