
Aquel fue uno de los últimos veranos que fui a la casa de la playa con mis padres, mis dieciséis años reclamaban ya su independencia y mi concepto de vacaciones cambió radicalmente en aquellos últimos años de adolescencia. Ya habían quedado atrás los juegos y diversiones infantiles y, una vez descubierto lo esencial del mundo, me disponía entonces a adentrarme en otras parcelas de este todavía desconocidas para mí.
La casa de verano de mis padres se encontraba en las afueras de un pueblecito cerca de la costa. Diseminadas entre miles y miles de naranjos, otras casitas prácticamente idénticas a la nuestra, se desparramaban como florecillas blancas en pastos verdes de montaña. La mayoría de ellas se usaban solo para estos cortos períodos vacacionales y durante el resto del año tan apenas se veía a nadie en ellas, más que en los domingos y en algún puente festivo.
En verano, los soleados caminos que transcurren entre los huertos de naranjos se llenaban de vida y a cualquier hora del día se podía ver a gente paseando apaciblemente o a grupos de niños estrepitosos con sus bicicletas. Había muy buen ambiente y confianza entre los vecinos y casi todos los días se organizaban comidas, meriendas y juegos infantiles en alguna casa, a la que acudían todos los vecinos de los alrededores.
Aquel verano del 68, los hermanos Martín, que eran mis vecinos y mis mejores amigos, no vinieron a veranear. Mi padre me dijo que por cuestiones de trabajo era posible que no coincidiéramos aquel año, porque había hablado con el padre de mis amigos y le había dicho que hasta septiembre ellos no disfrutarían de las vacaciones. Se me hizo duro al principio porque todos los años, hasta entonces, los tres habíamos sido inseparables en nuestras aventuras y expediciones estivales, pero a los pocos días descubrí que algo en mí había cambiado y que ahora disfrutaba con otras cosas que hasta entonces no había podido ni imaginar.
Se habría un mundo nuevo ante mis ojos donde la lectura, el sol y la soledad me llenaban sensaciones maravillosas. Podía pasar tardes enteras paseando con mi perra Dunca, perdidos por aquel laberinto de caminos rurales, explorando viejas masías abandonadas o bañándome despreocupado en las enormes balsas de riego.
Algunos días, desayunaba temprano y con mi bicicleta y un libro bajo el brazo, recorría con calma los pocos kilómetros que me separaban de la playa. Aquella lugar en su conjunto era un precioso edén. Era una playita bastante pequeña, apenas unos doscientos metros de piedras blancas y aguas oscuras. En la franja donde rompían las olas siempre se acumulaban montañitas de algas que al secarse inundaban el lugar de un aroma un tanto peculiar, como de puerto pesquero. La playa estaba separada de las huertas y de los naranjos por unos altos y densos cañaverales que circundaban todo su perímetro por el oeste y por el sur, y en el norte, moría un ancho riachuelo en el que los juncos y las plantas acuáticas crecían tan densos que tan apenas dejaban ver el agua.
Aquella playa siempre estaba solitaria porque no era demasiado buena para nada, los turistas y la gente del pueblo preferían las playas de fina arena que se encontraban mucho más al sur. Tampoco era buena para los pescadores porque sus anzuelos se enrocaban con frecuencia y la cercanía del riachuelo hacía crecer bosques de largas algas que dificultaban todavía más la pesca. De modo que a parte de mi libro, mi bicicleta y yo, tan apenas nadie visitaba aquel lugar; muy de uvas a peras podía ver a algún hombre con el agua hasta la cintura y gafas de buzo, buscando caracoles de mar o erizos.
Por este motivo me sorprendió ver a aquella chica durante varios días seguidos. Nunca conseguí ver por donde entraba a la playa porque yo siempre solía tumbarme a leer justo donde comenzaba el camino entre las cañas, y jamás la vi entrar por allí, y cuando menos me lo esperaba, levantaba un poco la vista y la veía a lo lejos, justo en la otra punta de la playa, tumbada y tostándose al sol como las lagartijas. Los dos pasábamos allí las mañanas, uno en cada lado opuesto de la playa, a ratos tirando piedrecitas al agua, otras leyendo, otras tomando el sol y a ratos, dándonos un chapuzón. Pero, a excepción de lejanas miradas furtivas, no hubo más acercamiento entre ella y yo.
El sol parecía quemar más de lo normal aquella mañana, mi piel, tras casi un mes de su dosis diaria de sol, estaba ya morena y curtida como el cuero y aguantaba bien aquel calor infernal de finales de agosto. Ella no estaba en la playa aquella mañana y yo solo hacía que mirar constantemente hacía el hueco donde solía tumbar. Acostado boca arriba y con el libro abierto sobre mi rostro, me imaginaba como sería acariciar el cuerpo cálido de aquella niña sobre las piedras calientes, no había visto su rostro de cerca, ni sabía tan siquiera de qué color eran sus ojos, pero por algún motivo la intuía preciosa en todos los aspectos. Me incorporé para contemplar un rato el horizonte y que la brisa del mar refrescara un poco mi cuerpo, cuando, para mi asombro, apareció ante mí tras una ola. Lentamente salió del agua; primero su cabeza y sus hombros y tras estos, su largo y delgado cuerpo desnudo. Sonriéndome abiertamente se dirigió hacia mí hasta quedar justo a unos palmos de mis pies. Pequeñas gotitas de agua salada se desprendían de su cuerpo y la brisa las lanzaba contra el mío, quizás como avanzadilla del resto de nuestros cuerpos.
Era la primera vez que veía a una mujer desnuda, porque ella, pese a que posiblemente fuese algo más joven que yo, ya era toda una mujer. Era muy rubia, con el pelo muy cortito, como de polluelo. Pese a haber tomado el sol tanto como yo, su piel era de un tono parecido a los melocotones maduros. Sus cejas y el pequeño triángulo de bello de su pubis también eran rubios como su pelo, sus ojos rasgados de un verde esmeralda observaban mi rostro perplejo con curiosidad y diversión. Sus pechos eran perfectamente redondos y pequeños y estaban magistralmente coronados por dos rosados pezones de los que, como las hojas de un árbol tras la lluvia, caían gotas de mar lentamente.
Yo la miraba de arriba abajo totalmente extasiado, incapaz de asimilar tanta belleza en tan poco tiempo. Ella continuaba observando mi reacción divertida, mientras se mordía con gracia el labio inferior.
Se arrodilló ante mí y mirándome a los ojos me dijo un “bonjour” que me dejó totalmente enamorado, luego, sin dejar en ningún momento de sonreír, acercó sus labios a los míos y me rozó un beso, mientras, con una mano en mi pecho me tumbó sobre las piedras y con la otra mano me quitó el bañador y, suavemente, se tumbó sobre mi cuerpo. Yo completamente mudo, era incapaz de hacer nada y me dejé hacer por aquella francesita que había salido del mar. Ella, comenzó a besar mi cuello, mis orejas… todo muy lentamente, su piel todavía húmeda erizaba la mía al más mínimo contacto. Jugaba con mi pelo y con mi sexo totalmente erecto mientras que enredaba sus piernas entre las mías, como se enredaban las algas que expulsaba el mar, allá, a un par de metros ante nosotros.
Yo había imaginado muchas veces como sería mi primera vez; me había imaginado en cientos de situaciones distintas y con chicas de lo más dispares pero en ningún caso había imaginado que sería algo tan maravilloso como aquello.
Mientras que con mis dedos recorría sus costillas y sus pechos, ella, erguida sobre mí, introdujo mi pene con suavidad en su interior y comenzó a balancearse al ritmo del oleaje. Mientras hacía esto, cogía piedrecitas y jugaba con ellas sobre mi pecho y sobre mi vientre, hacía círculos con ellas alrededor de mi ombligo o las hacía rodar con un dedo hasta mi cuello. Yo la miraba, estudiaba todos sus gestos y sus movimientos. Notaba en mi pene las paredes de su vagina y sentía como su cálida humedad lubrificaba todos sus movimientos. Su vaivén se acentuaba cada vez más hasta que nuestros cuerpos se tensaron al unísono y una corriente eléctrica se disparó en mi espina dorsal para transformarse en el primer orgasmo de mi vida. Me había masturbado antes y sabía lo que era un orgasmo, por lo menos eso pensaba hasta aquel momento, porque aquella explosión de placer no tenía nada que ver con lo que había experimentado hasta entonces a escondidas en el baño de mi casa.
Ella, con los ojos cerrados, y tranquilizando poco a poco sus jadeos, curvó lentamente su espalda hacia mis rodillas hasta quedar tumbada entre mis piernas y, todavía unidos nuestros sexos, quedemos en la playa como dos cuerpos reflejados en un mismo espejo.
Disfruté de aquellos mágicos instantes, notando como poco a poco la flacidez que retornaba a mi pene le hacía resbalar con facilidad desde el interior de su vagina. El rumor acompasado de las olas, el aroma salino de las algas y el tacto de sus piernas en mis , bajo el sol de aquel agosto. Os prometo que aquella combinación ha sido la experiencia más placentera que he experimentado en mi vida.
Mientras estaba allí, acariciando sus piernas, pensé en cómo sería su sabor y me decidí a probarla. Me incliné sobre ella y comenzando por sus pies, comencé a besar y lamer su piel. Ella, todavía con los ojos cerrados, sonrió de nuevo y se dejó hacer totalmente receptiva. Su piel estaba salada, era pura y suave sal de mar, sin prisas, mi lengua recorrió todo su cuerpo absorbiendo su salitre con deleite, su pelvis, sus pezones, sus brazos…
Cuando llegué a sus labios nuestras lenguas se saludaron de nuevo, no sabría decir si en francés o en castellano, pero nuestras salivas se saludaron con efusión durante largos minutos. Y sin más, ella separó su rostro del mío con suavidad, me dio un pequeño mordisquito en la nariz y levantándose, me guiño un ojo y se marchó por la orilla de la playa hacía el lugar donde solía tomar el sol.
Allí sentado me quedé mirando su culo alejarse con gracia pensando que ni tan siquiera sabía cómo se llamaba aquella chica con la que había hecho el amor por primera vez. Vi que al final de la playa tenía su ropa en un montoncito sobre las piedras, se la puso y se escabulló entre las cañas.
Todavía pasé bastante tiempo allí desnudo contemplando el mar, hasta que la salinidad de su piel en mi boca me obligó a salir disparado hacia mi casa. Cuando llegué, me abalancé a la nevera y sacando la jarra del agua fresca me bebí tres enormes vasos sin tan apenas respirar, ante la mirada atónita de mi madre que estaba preparando la comida en la cocina. Cuando terminé, me preguntó si venía del desierto, y yo, mientras salía entre risas, le contesté que más bien había estado en el paraíso.
Aquella era la última semana de vacaciones y prácticamente pasé aquellos siete días en la playa, pero ella ya no volvió a aparecer. Su recuerdo fue más fuerte que mi sueño y pasaba las noches rememorando todos y cada uno de los centímetros de su piel. Al cerrar los ojos, tan solo veía el triángulo dorado de su pubis y aquella sonrisa tan excitante para mí. Con las primeras luces del alba, salía corriendo hacia la playa, y hasta que caía la noche tan solo la abandonaba a la hora de la comida, para volver a ella con los postres todavía en la boca. Por algún motivo, sabía que no la volvería a ver, pero no me hubiese perdonado el no estar allí por si acaso.
Ahora ya han pasado cuarenta años desde aquel día. Desde hace bastantes años he vuelto a veranear en aquella casa de la costa, con la única diferencia de que ahora yo soy el padre y mis hijos son los que corren sus aventuras por aquellos lugares.
Durante todos estos años, nunca regresé a esa playa para que los posibles cambios del paisaje no modificaran mi recuerdo de aquel día, pero ayer, algo me impulsó a ir hasta allí, de modo que me subí en mi bicicleta y me dirigí hacia ella. Conforme llegaba a la playa, el olor a puerto y las altas cañas reavivaron en mí muchos de los pequeños detalles que los años habían borrado, y casi llegando ya, mientras pedaleaba sonriente, me crucé en el camino con una mujer que pedaleaba en sentido contrario. Durante un segundo nos miramos a los ojos y, aunque lo primero que pensé es que no podía ser ella, al ver aquellos ojos esmeralda sentí una necesidad, tremenda y urgente de beberme rápidamente tres vasos de agua.
Sinuhé

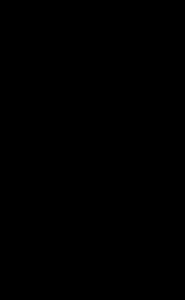






4 comentarios:
Magistral,como todo lo que escribes.
Me ha parecido sencillamente genial el erotismpo que le has dado a este relato.Hummmmm...me gusta.
Quizás aquella francesa fuera ella...siempre te quedará la duda.
Me encanta como escribes aquí.
Besos de mar.Sherezade,
Así que no querías decirme que tenías otro blog.¿ehhh? facineroso... Bueno, pues te aguantas que ya me tienes agregada. ¡Ah!! se siente...Je,je....
Ana
MADRE MÍA, NO HABÍA LEIDO EL RELATO ENTERO. CUANTITA PASIÓN, Y QUE MANERA DE PASARSELO EN LA PLAYA, JE,JE
ANA
°
Publicar un comentario